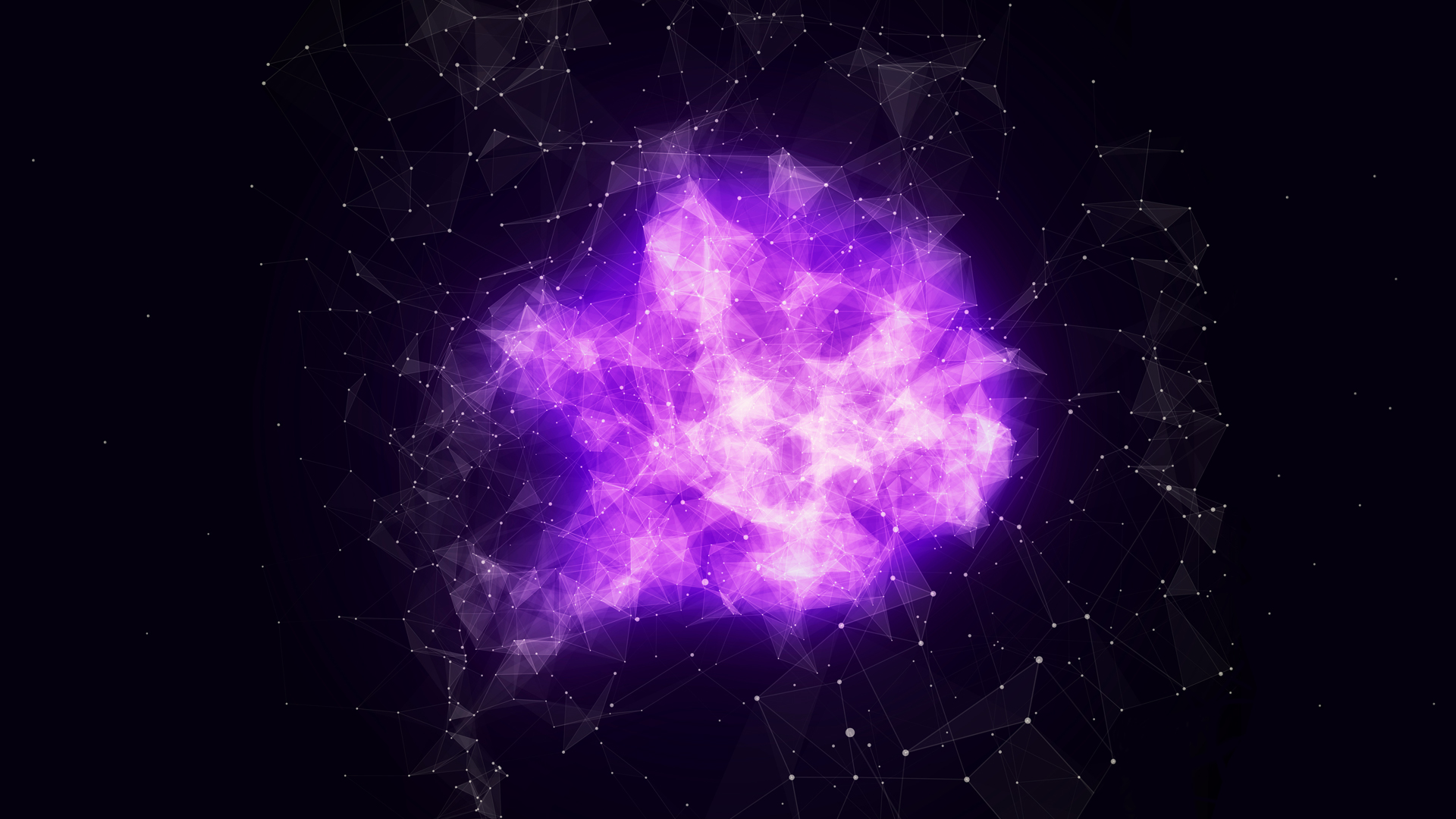Los límites de la ciencia y el puzle inacabado
Gracias a la investigación científica, hemos aprendido mucho sobre el mundo físico. ¿Por qué la ciencia se queda corta a la hora de responder a nuestras preguntas más importantes y completar el cuadro?
La realidad es como un gran puzle, un juego de muchas piezas. El espacio, el tiempo, el espacio-tiempo, los planetas, las estrellas, las galaxias, las hormigas y los átomos —el universo mismo y todas las cosas, incluso cada uno de nosotros— se enmarcan en este puzle. Todo lo que conocemos y lo que podemos imaginar que conocemos —desde las bacterias de un grano de arena hasta la atmósfera de un exoplaneta situado a millones de años luz— forma parte de este cuadro. Son los detalles, las piezas que componen esta imagen maestra.
El problema para nosotros es que no tenemos la caja con la imagen acabada en la parte delantera; no sabemos qué aspecto debe tener la solución. ¿Cómo encaja todo? Nuestra comprensión de la realidad es un blanco móvil; aprendemos, resolvemos, revisamos y nos preguntamos sobre la marcha.
«Somos seres en busca de sentido —escribe el físico Marcelo Gleiser—, y la ciencia es un vástago de nuestra perenne necesidad de dar sentido a la existencia». El proceso de investigación científica proporciona métodos para explorar, descubrir, categorizar y hacer algunos de los ajustes.
Pero la ciencia no es nuestra única fuente de conocimiento. También debemos considerar las pruebas que nos ofrecen las Escrituras. Al fin y al cabo, la afirmación «En el principio, Dios creó los cielos y la tierra» (Génesis 1:1, NTV) parece establecer el marco del propio puzle. Por supuesto, creer que esto es cierto —que, por decirlo en pocas palabras, Dios está en el centro de la realidad— es una cuestión de fe.
La ciencia también tiene sus propias condiciones de fe, pero es una fe que limita el acceso a algunos aspectos del puzle. Dependiendo de nuestras propias convicciones, podemos descartar una sobre la otra, pero tanto la ciencia como la fe pretenden aportar claridad al misterio de la existencia, y ambas proporcionan su propio ángulo y perspectiva.
Aunque este puzle metafórico abarca todas las cosas y puede parecer caótico e inconexo, es, al final, un todo unificado. Solo hay una solución: podríamos llamarla la verdad última. Las respuestas a nuestras preguntas más profundas —¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué existo? ¿Esta experiencia humana sirve para algo?— saldrían a la luz si pudiéramos completar el cuadro. Entonces sabríamos qué es y por qué es. El difunto cosmólogo Stephen Hawking señaló (en tono irónico, porque su fe no era religiosa) que captar la totalidad del cuadro revelaría «la mente de Dios».
Una visión unificada
En Navigating Faith and Science, Joseph Vukov, profesor de filosofía de la Universidad Loyola de Chicago, habla de este objetivo de unidad de entendimiento. También señala que tenemos opiniones encontradas sobre lo que hemos descubierto hasta ahora. Vukov reconoce que la ciencia y la religión no siempre están de acuerdo sobre los detalles de ciertas piezas del puzle: las pruebas del Big Bang, el origen de la vida o la edad de la Tierra, por ejemplo. «Pero en la medida en que ambas persiguen la verdad —afirma—, no puede haber ningún conflicto profundo entre ellas. Cualquier diferencia debe ser superficial, oscureciendo una armonía más profunda».
En la década de 1920, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble (1889-1953) utilizó los telescopios del monte Wilson, en las afueras de Pasadena (California), para determinar que la Vía Láctea no era más que una de muchas galaxias. (Ahora sabemos que hay miles de millones, tal vez trillones de ellas). Más tarde proporcionó datos fundamentales para apoyar la hipótesis de que el universo se está expandiendo. Como si se sacaran más piezas de la caja del puzle, el telescopio homónimo de Hubble, junto con su compañero, el telescopio espacial James Webb, sigue añadiendo nuevos puntos de datos en la búsqueda de los misterios del cosmos.
Hubble describió en una ocasión cómo vislumbrar lo que Vukov denominó «una armonía más profunda» difiere de limitarse a observar campos estelares y hacer cálculos. En una pequeña recopilación de sus escritos y discursos titulada The Nature of Science (La naturaleza de la ciencia), Hubble señaló que, más allá de una visión temporal del universo, también «se busca fervientemente una verdad eterna y última».
Sin embargo, prosiguió, esta no puede descubrirse únicamente en la búsqueda de datos o en la teorización. Es algo más sentido que visto, más intuido que enumerado. «A veces, a través de la experiencia extrañamente convincente de la percepción mística —reflexionó—, el hombre sabe, más allá de la sombra de la duda, que ha estado en contacto con una realidad que se esconde detrás de los meros fenómenos».
El problema para el científico, explicó Hubble, es que esta experiencia es personal y por lo tanto, no está sujeta a análisis estadísticos. «Él mismo está completamente convencido, pero no puede comunicar esa certeza. Es una revelación privada. Puede que tenga razón, pero a menos que compartamos su éxtasis no podemos saberlo».
«Hay una unidad en la ciencia, que conecta todos sus diversos campos. Los hombres intentan comprender el universo, y seguirán las pistas que despierten su curiosidad dondequiera que las pistas les lleven.»
La sensación de que hay algo más de lo que se ve a simple vista es una experiencia común que comparten muchas personas. Tal como la describiera Hubble, esta «percepción mística» es subjetiva, una revelación personal. Aunque no es cuantificable de forma empírica, objetiva y por ello perfectamente verificable (en contraste con el número medido de estrellas en una sección del cielo, por ejemplo), nuestra experiencia es real, parte de la realidad de la condición humana que apunta a una realidad mayor. Como Salomón sugiriera, Dios nos ha dotado de una sensibilidad que va más allá de la mera fisicidad de la existencia. «Dios hizo todo hermoso en su momento, y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin» (Eclesiastés 3:11, Nueva Versión Internacional).
Aunque puede que seamos presa de lo insondable, Vukov sugiere que las herramientas de la ciencia y la fe juntas pueden hacernos avanzar. «La verdad une; no divide. En suma, en la medida en que tanto la ciencia como la religión aspiren a la verdad, no pueden estar fundamentalmente opuestas». Así, en vez de estar en conflicto, cada una aborda las cuestiones de qué, dónde, cómo y por qué desde distintos puntos de vista, como quienes resuelven un puzle trabajando desde extremos opuestos de la mesa.
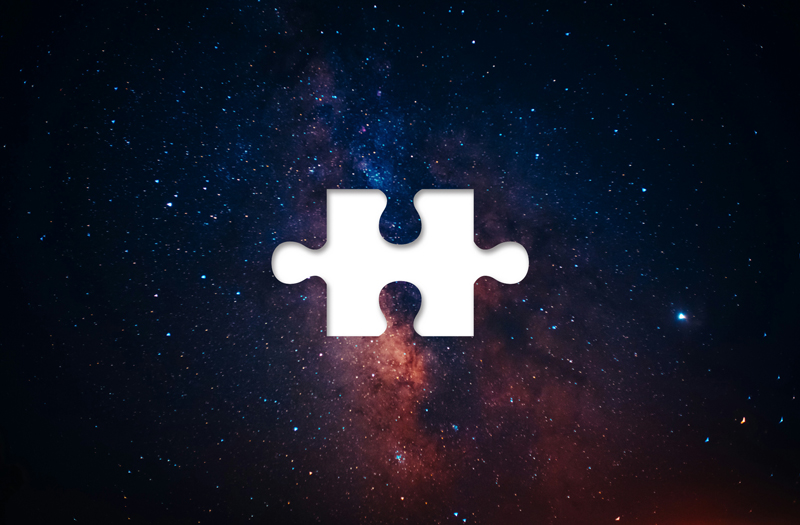
Desde la perspectiva divina
Los teólogos —prosigue Vukov— lo expresan de una forma llamada «tesis agustiniana, la idea de que “toda verdad es verdad de Dios”». Independientemente de la perspectiva que adoptemos —teísta, ateísta o agnóstica—, todos tenemos que estar de acuerdo en que hay una realidad, que existimos en ella y que deseamos utilizar todas las herramientas posibles para aumentar nuestra comprensión. El hecho de que seamos capaces de conjurar herramientas como la física y las matemáticas, que juntas revelan verdades físicas sobre el mundo, es en sí mismo una especie de milagro. Como en cierta ocasión escribiera el físico Eugene Wigner, «la enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales es algo que raya en lo misterioso y… no existe una explicación racional para ello».
Es un enigma en sí mismo: ¿Cómo es posible que una disciplina desarrollada para contar manzanas o medir terrenos sea también capaz de describir la mecánica cuántica o la relatividad? Einstein lo expresó de esta manera: «El eterno misterio del mundo es su comprensibilidad». ¿Insinúa, pues, la eficacia de las matemáticas una realidad metafísica o teológica más profunda?
Para el filósofo social Steve Fuller, sí. Sostiene que nuestra conciencia puede interactuar con el cosmos porque hemos sido creados a imagen de Dios. Los primeros investigadores, como Copérnico, Galileo y Newton, se animaron a continuar sus esfuerzos porque, según Fuller explicaba a Vision, «[ellos] creían que había un Dios que había creado un orden inteligible a la espera de ser descubierto. Para estos tipos, la Biblia proporcionaba pistas para orientar sus mentes hacia el perfil psicológico del científico».
«La ciencia solo puede constatar lo que es, pero no lo que debería ser, y fuera de su dominio siguen siendo necesarios los juicios de valor de todo tipo.»
La idea de que el acceso a la creación y al propósito de Dios llega a través de una capacidad intelectual inspirada espiritualmente es ciertamente intrigante. El apóstol Pablo parece haber planteado esta misma cuestión cuando preguntó: «[…] ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Así mismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios» (1 Corintios 2:11, Nueva Versión Internacional). La opinión de que la conciencia humana tiene un componente no físico, y que existe una relación entre los seres humanos y Dios a través de ese vínculo espiritual, concuerda ciertamente con la Biblia. Pero ese perfil de la humanidad, y el tipo de visión de conjunto que permite, ya no se incorpora al marco de la ciencia moderna.
La fe de la ciencia
El método científico no es simplemente una serie de pasos, como quizá hayamos aprendido en clase de ciencias. Más bien, podemos pensar en la ciencia como dos procesos amplios. En primer lugar, recopilamos hechos mediante observaciones cada vez más afinadas. Utilizando innumerables herramientas, recopilamos y clasificamos, organizamos y analizamos. En segundo lugar, intentamos encontrar patrones y temas, creando teorías e hipótesis sobre las causas que subyacen a los hechos observados.
El científico, al igual que el filósofo, trabaja para dar contexto y explicación a las observaciones; una teoría resultante proporciona un argumento que las une de forma lógica. Tanto la observación como la explicación pueden realizarse de forma neutral o sesgada. La ciencia suele pretender ser neutral, pero al ser una construcción humana, a menudo se inclina por ideas preconcebidas. Las teorías son extremadamente importantes, pero pueden llevarnos erróneamente a ver lo que queremos ver en vez de lo que realmente es.
«Mientras nos acerquemos al mundo con intelectos humanos imperfectos, nuestro conocimiento será parcial e incompleto, aunque la verdad misma sea completa y unificada.»
Aunque la creencia de que Dios es la Primera Causa de todas las cosas sigue siendo válida para la mayoría de nosotros, incluso para muchos científicos, un enfoque llamado positivismo domina actualmente la forma del quehacer científico: la inclinación o el sesgo de la ciencia hacia una explicación natural en lugar de sobrenatural. Es algo más que una ligera inclinación. El positivismo supone un enfoque completamente físico del conocimiento, un enfoque que solo busca y puede aceptar causas naturales para lo que observamos en la naturaleza. Neal C. Gillespie, profesor emérito de Historia en la Universidad Estatal de Georgia, define la metafísica del positivismo como «la creencia de que todos los acontecimientos forman parte de una red inviolable de causalidad natural, e incluso de causalidad material».
Según Gillespie, el cambio histórico de la visión creacionista que describe Fuller a esta visión positivista data de fines del siglo XIX. El cambio restringía la investigación científica a las causas secundarias en vez de a las primarias. Una causa secundaria puede entenderse como una teoría que une un conjunto de observaciones, una regla o explicación que describe por qué ocurre algo y que predice hallazgos futuros. Por ejemplo, la teoría de la gravedad describe la velocidad a la que caen las cosas, mientras que la teoría celular predice que todos los seres vivos estarán compuestos por células. Uno puede optar por creer o no que tales patrones fueron ordenados por Dios. En cualquier caso, ser científico implicaría dejar a Dios al margen de los procesos de observación y explicación.
El motivo de esta postura no era el ateísmo en sí. El temor era que la idea persistente de la intervención de Dios, o de milagros que rompieran las reglas que sustentan el mundo observado, desbaratara el proceso científico. Como señala Gillespie, atribuir los fenómenos a fuentes no naturales «sería una amenaza constante para la generalización y la predicción científicas. Un mundo así desafiaría la investigación científica. Según la perspectiva de los positivistas acerca de la ciencia, lo sobrenatural, lo inmaterial, otro orden de ser que penetra en la naturaleza, pero no forma parte de ella, hace imposible la ciencia».
Hay que admitir que esto parece razonable en el sentido de que sería difícil comprender el mundo a través de sus reglas generales si Dios se limitara a activarlas y desactivarlas a voluntad. Afirmar que las leyes que mantienen unido el universo son, en efecto, leyes de Dios, inventos de Dios y pruebas de su mano en la creación (Colosenses 1:16-17 y Salmo 90, por ejemplo) obviamente no disuadió a los fundadores de la era científica. Pero la ciencia moderna recurrió a una fe diferente, una fe no en la fiabilidad de Dios sino en la certeza de las leyes físicas.
El ingeniero y administrador científico estadounidense Vannevar Bush (1890-1974) señaló esta distinción en un ensayo de 1955. Bush tenía claro que la fe arraigada en el naturalismo positivo, o materialismo, de la ciencia se refiere a las leyes de la naturaleza, no a si Dios existe o no. «El científico vive de la fe tanto como el hombre de profundas convicciones religiosas. Actúa por fe porque no puede actuar de otro modo. Su dependencia del principio de causalidad es un acto de fe en un principio no demostrado e indemostrable. Sin embargo, basa en él todos sus razonamientos sobre la naturaleza».
«Ni la ciencia ni la fe tienen por qué contradecirse; de hecho, si se aprecia la esencia de cada una, pueden enriquecerse mutuamente en la vida de una persona.»
El limitado campo de juego del científico
Los límites del campo que examina la ciencia se circunscribieron únicamente al mundo físico y material. Dios no tenía cabida en el campo de juego de la ciencia. Como dijera uno de los científicos, «ser empirista significa no creer en nada que vaya más allá de los fenómenos observables y no reconocer ninguna modalidad objetiva [o efectos no naturales] en la naturaleza». Lo que uno ve es lo que hay.
¿Puede entonces existir la creación sin un creador? La ciencia debe decir que sí por defecto, porque la ciencia deja de lado a Dios. Los científicos con una visión atea del mundo a menudo utilizan este hecho, combinado con su fe en el positivismo, para argumentar «sí» inequívocamente. Pueden llegar a declarar que «la ciencia dice» que Dios no existe. Pero el positivismo metafísico no exige esta conclusión. Significa, sin embargo, que la exploración científica y la elaboración de teorías van a funcionar como si Dios no existiera. Incluso los científicos que también son teístas deben seguir esta línea.

«La ciencia es competente para analizar el universo material en términos de propiedades físicas, químicas y biológicas, y eso es todo», dijo a Vision el científico molecular Kenneth Miller. Miller, profesor emérito de Biología molecular, Biología celular y Bioquímica en la Universidad Brown de Rhode Island, ha escrito varios libros en los últimos veinticinco años en los que describe sus convicciones religiosas en relación con su trabajo como científico.
«Como biólogo, he dedicado gran parte de mi carrera a analizar la estructura y función de las membranas biológicas», señaló además Miller. «Sin embargo, si comenzara la presentación de mi investigación en las reuniones de la Sociedad Americana de Biología Celular afirmando: “¡A partir de mi trabajo de laboratorio sobre la membrana fotosintética he descubierto el significado y el propósito de la vida!”, seguramente se reirían de mí. Las consideraciones sobre el significado, el valor y el propósito de la vida están sencillamente fuera del ámbito de la ciencia; puedo asegurar que mis colegas en la reunión susurrarían entre ellos “¡Miller se está volviendo loco!” Y tendrían razón».
Tendrían razón porque se espera que los científicos trabajen dentro de su perspectiva limitada. También sería extralimitarse que un científico ateo utilizara su fe en el cientificismo para atacar las creencias espirituales de los demás. Que el científico insista en que la única respuesta al enigma de la existencia es de carácter laico es lo que Miller denomina «una falta de humildad por parte de muchos científicos respecto a las clarísimas limitaciones de la ciencia».
Cuando existe un conflicto entre ciencia y religión, tiene su origen en el malentendido de que cualquiera de las dos partes tiene las instrucciones completas para terminar el puzle, y por consiguiente, no le sirve de nada a la otra. Creer que nuestra propia perspectiva nos da una visión superior sobre cada pieza que falta y dónde debe ir es arrogancia. En este conflicto, la ciencia se transforma en cientificismo y la religión en fundamentalismo. Ambos bandos se enfrentan: fe contra fe.
Lo que falla en el cientificismo y en el fundamentalismo
«Aquí es donde fallan tanto el cientificismo como el fundamentalismo. Al insistir en tener razón a toda costa, elevan la perspectiva de la ciencia o de la religión a alturas angelicales... Tanto la ciencia como la religión tienen como objetivo alcanzar la verdad. Y superficialmente, los partidarios del cientificismo y del fundamentalismo parecen ser defensores de la ciencia y de la religión, respectivamente. Pero al adoptar una perspectiva sesgada y una actitud retorcida, socavan los mismos objetivos que dicen apoyar...
»Caer en el cientificismo o en el fundamentalismo significa evaluar de manera inexacta los propios méritos y capacidades intelectuales, envanecerse de la propia autoestima intelectual e interesarse más en alimentar el propio ego que en obtener la verdad. Esto aleja de la verdad tanto a los partidarios del cientificismo como a los del fundamentalismo, socavando por igual ambas búsquedas. La arrogancia intelectual es especialmente nefasta para los fundamentalistas. Ser intelectualmente arrogante como cristiano, después de todo, es un intento de cambiar una perspectiva humana por una divina, reproduciendo la motivación de Adán y Eva en la Caída: «llegarán a ser como Dios» (Génesis 3:5, NVI).
»Pero hay un resquicio de esperanza. Una vez que hemos diagnosticado arrogancia intelectual tanto en el fundamentalismo como en el cientificismo, el remedio para ambos se hace evidente: humildad intelectual... En este contexto, la humildad intelectual consiste en reconocer que el conflicto que experimentamos entre ciencia y religión tiene menos que ver con cualquier conflicto profundo entre esas búsquedas, y más que ver con nuestro enfoque humano de las mismas. La persona intelectualmente humilde reconoce que solo podemos captar una parte del cuadro, nunca el todo, y que el conflicto entre ciencia y religión es el resultado de nuestra limitada visión humana».
Ni siquiera Richard Dawkins, uno de los científicos actuales más abiertamente contrarios a Dios y a la religión, es completamente cerrado de mente. «Mi mente está abierta a la más maravillosa gama de posibilidades futuras», dijo a Francis Collins en un debate publicado en la revista Time. (Collins, que dirigió el Proyecto Genoma Humano en los años noventa y supervisó el desarrollo de la vacuna COVID en 2021, es cristiano evangélico).
«Si existe un Dios, va a ser mucho más grande y mucho más incomprensible que todo lo que cualquier teólogo de cualquier religión haya propuesto jamás.»
Alineación de nuestra fe
Así como Dawkins entiende que podría haber algo más en la historia, Vannevar Bush también advertía contra poner demasiada fe en la ciencia y el cientificismo. Bush señaló este error en su ensayo de Fortune de 1965, «Science Pauses», en un momento en que la ciencia estaba en su apogeo. Deshaciéndose del estereotipo de cerebritos despistados con bata blanca, los científicos eran vistos por entonces como superhombres modernos. Podían hacer casi cualquier cosa —observaba—, desde aprovechar la energía del átomo hasta poner un hombre en la luna: «Basta con reunir a miles de científicos, invertir dinero y el hombre llegará. Puede que incluso vuelva».
Aunque el alunizaje fue finalmente un éxito espectacular, Bush advertía que debemos tener cuidado de no considerar el éxito tecnológico de la ciencia positiva como una prueba de omnisciencia. «Hoy se habla mucho del poder de la ciencia, y con razón. Es impresionante. Pero poco se habla de las limitaciones inherentes a la ciencia».
«En esos espejismos —continuaba Bush— hay una idea errónea sobre los científicos y la naturaleza de la ciencia». Un error común es pensar que todo es posible gracias a la tecnología. Con todo, Bush hacía hincapié en un malentendido más profundo: pensar que la ciencia puede revelar todo lo que uno necesita saber sobre el universo o la condición humana. «Esta —escribía— es la idea errónea de que los científicos pueden establecer un conjunto completo de hechos y relaciones sobre el universo, todos claramente demostrados...». (énfasis añadido). Por definición, el conocimiento científico nunca es completo ni está demostrado; el proceso científico solo puede ofrecer la mejor aproximación de lo que es y de cómo resulta ser así. Las conclusiones son siempre contingentes y están sujetas a revisión a medida que se recogen nuevos datos. Bush advertía contra el error de imaginar «que sobre esta base firme los hombres pueden establecer con seguridad su filosofía personal, su religión personal, libres de duda o error».
Esto significa que ni el científico ni el resto de nosotros debemos aferrarnos al materialismo de la ciencia como si proporcionara las únicas respuestas relativas a los enigmas de la vida. No implica meramente que la puerta siga entreabierta para Dios, que existan «huecos» en los que meter a Dios. Sigue existiendo una dimensión espiritual de la comprensión que nunca ha desaparecido realmente. Es razonable decir: «Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles» (Hebreos 11:3, NTV). Otras versiones de la Biblia lo dicen así: «… haber sido constituido el universo por la palabra de Dios» (Reina-Valera. Revisión de 1960), «… fue formado por la palabra de Dios» (NVI y Biblia de Jerusalén), «… ha sido formado por la palabra de Dios» (La Biblia, traducida por el equipo hispano-americano de la Casa de la Biblia). Dios estableció los parámetros de lo que es: Él creó tanto la imagen de la caja como la realidad.
Avivar el fuego de una batalla entre el cientificismo (los que tienen fe en que la ciencia tiene todas las respuestas y acceso a todas las piezas de nuestro metafórico puzle de la vida) y el fundamentalismo (los que tienen fe en que su interpretación de las Escrituras es absoluta, que conocen los matices de cada pieza, vista o no vista) no beneficia a nadie.
¿Nos cegamos voluntariamente ante algunos aspectos de la realidad? Lo hacemos cuando cometemos el error de creer que la ciencia tiene todas las respuestas. ¿Puede resolverse el puzle? Por supuesto, pero no sin la humildad de darnos cuenta de que necesitamos que Dios nos revele las piezas críticas.
En algún momento futuro, la armonía que hoy se nos escapa saldrá a la luz y habrá acuerdo; las llamas del conflicto se extinguirán. Lo irresoluble se resolverá; el panorama se aclarará; todas las piezas encajarán.